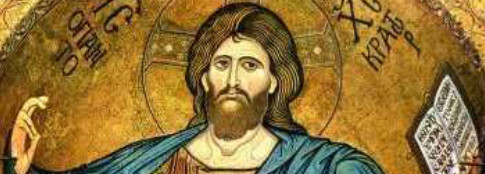Capitulo 10:
2 ª Corintios: Servidores de una Alianza nueva140
I. Nivel histórico.
1. Circunstancias de la carta. Para más detalles históricos sobre la comunidad cristiana de Corinto nos remitimos al capítulo anterior. Cuando Pablo escribe 2 Co llevaba ya varios años preocupado de la situación de aquella comunidad. Su primera visita a Corinto, cuando la evangelizó por primera vez en los años 50-51, duró un año y medio (Hch 18,11) Después de dejar la ciudad para continuar su ministerio en otras partes, escribió varias veces a aquella comunidad. No todas las cartas han llegado hasta nosotros. 1 Co 5,9-11 demuestra que incluso antes de esa carta, ya les había escrito en diversas ocasiones.
Después de la solemne acción de gracias al “Dios de toda consolación” (QeoV pashV paraklhsewV), que traen la reminiscencia de Is 40,1 palabras alusivas a la era de paz y de gozo, Pablo nos narra con palabras un tanto enigmáticas su “tribulación sufrida en Asia” (2 Co 1,8-11; cf. 1 Co 15,32). Lucas que es tan generoso en información cuando narra en Hch la obra de Pablo, en esta ocasión se muestra hermético y no da detalles sobre esta circunstancia aflictiva de Pablo. ¿Qué sucedió realmente en Efeso?
M. Carrez nos da algunos detalles aclarativos: Lucas en Hch 19,38 en lugar de nombrar al procónsul de turno nos habla de un vago plural: “los procónsules” ¿Qué quiere ocultar Lucas? Quizá detrás de todo esto está la razón por la cual Pablo en Hch 20,17 convoca a los ancianos de Efeso en Mileto? Continúa el autor: “En Cor 1,11 se habla de una gracia obtenida por un gran número de personas. Desde lejos, los corintios interceden por el apóstol; desde cerca los efesios obtienen su liberación y dan gracias. Junio Silano es procónsul de Asia en octubre del 54 en el momento en que Nerón es nombrado emperador. Como él, es biznieto del emperador Augusto, Agripina ve en él a un posible rival y lo hace asesinar, envenenado en un banquete. Tácito nos lo refiere detalladamente (Anales XIII,1). Silano murió en diciembre del 54 o enero del 55. De aquí surgen ciertas vacilaciones en la administración. Pablo, en la cárcel, no tenía nada que esperar de la indolencia y necedad de Silano, pero la inesperada muerte de éste y su sustitución van acompañadas de un cambio de personal, como solía suceder. Quizás se olvidaron de Pablo, un caso ‘poco interesante’, quizás bastó un poco de dinero para facilitar la evasión. Era bastante común que las liberaciones se obtuviesen con algo de dinero, una forma de proceder muy habitual. Pablo en la cárcel, desde luego; pero, ¿entregado a las bestias? El año 53 se había concedido mayor autoridad a los procuradores y procónsules, Podían, más aún que antes, organizar espectáculos de anfiteatro con la venatio, es decir, entregando a los condenados a las fieras. En la jerarquía de las ciudades, Efeso venía inmediatamente después de Roma. El procónsul no quería seguramente quedarse atrás... ¿Y la ciudadanía romana? Dos consideraciones: no siempre la tenían en cuenta algunos procónsules como Silano o el emperador. Además, Pablo no la invocó más que in extremis (cf. Hch 16,35-40). Fueron quizás sus amigos y no él quienes sacaron partido de ello, lo cual parece estar en conformidad con los textos invocados. Las alusiones de 1 Cor 15,32; 2 Cor 1,8-10; 4,8-10 obligan a situar las cartas después del año en que hubo dos procónsules como consecuencia del envenenamiento de Silano, es decir en el 55 ó en el 56 d.C.”141
Cuando Pablo acaba de escribir 1 Co 1-4, manda allá a Tito para llevar a cabo la colecta. Por medio de él, o quizá por otras vías, Pablo se entera de que la carta no ha producido los efectos que esperaba. Algunos corintios, sea por ignorancia sea a causa de algún malentendido, cuestionan el apostolado de Pablo, instigados quizá por algunos elementos de fuera de la comunidad; esto hace enfadar a Pablo con aquellos que él mismo había conducido a la fe. Pablo contesta con su apología: 2 Co 2,14-7,4: “Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo” (...) “Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones”. Al escribir esta carta, Pablo no pensó que el problema revistiese una tal gravedad y estaba seguro de poderlo solucionar con la misma. Pero al recibir más noticias, decide ir él mismo a Corinto; en ese momento se manifestará el conflicto con toda su fuerza.
Posteriormente se referirá a esta visita como a la “visita penosa” (2 Co 2,1; 13,2), ya que esta visita terminó en un fracaso se vio obligado a volver a Efeso con un gran disgusto (cf. 2 Co 12,14; 13,1). Más tarde escribirá la llamada “carta llena de lágrimas” (2 Co 10-13) en la que se nos ofrece una imagen más clara de los opositores. Tito debe ser el portador de la carta. Mientras Pablo viaja a Tróada (2 Co 2,12) donde tenía proyectado reunirse con Tito a su regreso de Corinto. Pablo comenzó un fructífero ministerio en Tróada, pero su impaciencia por conocer la situación de la comunidad de Corinto le empujó a embarcarse para Macedonia en un estado de “luchas externas y temores internos” (2 Co 7,5). Allí pudo encontrarse finalmente con Tito que le trajo buenas noticias de Corinto. La dura carta que les había enviado había surtido efecto: los corintios estaban dispuestos a aceptar a Pablo y a obedecerle. Es entonces cuando escribe una carta de reconciliación (2 Co 1,1-2,13; 7,5-16; 8), seguramente desde Macedonia. Finalmente les envía 2 Co 9, según algunos la última carta de Pablo a los corintios, recordándoles que deben concluir la colecta que ya han iniciado. Pablo escribió todas estas cartas entre los años 54 y 56.
2. Los opositores. Pablo no describe en detalles a sus oponentes: no señala sus posturas doctrinales, sus procedencia. Se limita a presentarlos como twn uperlian apostoloi, “superapóstoles” (2 Co 11,5); yeudapostoloi, “falsos apóstoles” (2 Co 11,13); ergatai dolioi, “obreros falaces” (2 Co 11,13); metaschmatizontai wV diakonoi dikaiosunhV, “disfrazados de ministros de justicia” (2 Co 11,15), afroneV, “insensatos” (2 Co 11,19). Pablo, según la costumbre retórica, ni siquiera menciona sus nombres, se refiera a ellos como “algunos”, “alguno”, “ciertas personas” (2 Co 3,1; 10,2.7.12; 11,20.21); “muchos”, aquéllos” (2 Co 2,17; 11,18); “ese tal”, “esa gente” (2 Co 10,11; 11,13). Pablo los acusa de haberse metido donde no les corresponde y donde sólo él tiene derechos. Se han aprovechado de la hospitalidad de los corintios y los han apartado de la fe (2 Co 11,19-20). Por estos datos podemos colegir que se trata de gente muy hábil en el arte retórico helenista (2 Co 11,6); se engríen de cosas externas, no de lo hay en el corazón (2 Co 5,12). Se le echa en cara a Pablo falta de competencia en los discursos y de eficacia para llevar a cabo lo que escribe (2 Co 10,10-11; 11,6). Es claro que estos adversarios son judíos (2 Co 11,22). La polémica de los capítulos 10-13 se dirige a ellos.
II. Nivel literario
Como se ha indicado previamente, 2 Co está compuesta de varias partes, lo que explica los bruscos cambios de estilo, tono y digresiones presentes en ella. Así, por ejemplo, 10-13 no puede ser la continuación de 1-9. Es impensable que Pablo cambie tan abruptamente de congratulaciones por la reconciliación lograda con la Iglesia de Corinto (1-9, esp. 7,13-16) a un duro ataque y a una defensa de sí mismo llena de ironía (10.13). Veamos los diversos unidades y géneros literarios de la carta.
1. La Reconciliación (2 Co 1,1-2,13; 7,5-16). Después de haber recibido por medio de Tito la noticia de que los corintios han aceptado su autoridad, Pablo les escribe lleno de consuelo (paraklhsiV) y alegría. Es una carta en la que Pablo intenta clarificar algunas cosas en torno a su persona, como, por ejemplo, el hecho de que no haya podido visitarlos como les había prometido (2 Co 1,15-18).
2. Apología del ministerio apostólico (2 Co 2,14-7,4). En esta sección que es el núcleo de la carta, Pablo hace una verdadera teología del ministerio, y contrapone su apostolado auténtico al de los embaucadores que han llegado a Corinto. En 3,1-4,6, que es un midrás de Ex 34, encontramos el núcleo de la defensa de Pablo. De un motivo trivial como es el de una carta de recomendación Pablo se remonta al velo que cubría el rostro de Moisés para desembocar en la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pablo juega con los conceptos “carta” - “corazón” haciendo una referencia a Jr 31,31-33 y Ez 11,19; 36,26, textos que hablan de la alianza escrita en los corazones o establecida mediante el Espíritu de Dios.
3. La colecta (2 Co 8-9). Estos dos capítulos representan una repetición. En efecto, el capítulo 8 es una carta de recomendación para Tito y sus compañeros: “Rogamos a Tito llevara a buen término esta generosidad, tal como la había comenzado” (2 Co 8,6), “¡Gracias sean dadas a Dios que ponen en el corazón de Tito el mismo interés por ustedes!” (2 Co 8,16), “en cuanto a Tito es compañero y colaborador mío ante ustedes; en cuanto a los demás hermanos, son delegados de las Iglesias: la gloria de Cristo” (2 Co 8,23). El capítulo 9 es una exhortación pastoral (9,1-5) y una homilía en torno a la colecta (9,6,15).
4. Apología de Pablo (2 Co 10-13). Toda esta sección tiene carácter de autodefensa en que el autor, con un tono burlón, utiliza la ironía, la sátira y la retórica contra los enemigos. Emplea las imágenes de insensato, enfermo, siervo, desnudez, ataque, debilidad, etc., que suelen tener un sentido negativo. Pablo juega con esas palabras y las echa en cara de los corintios: “Gustosos soportan a los fatuos ¡ustedes que son sensatos” (11,19); “Ustedes soportan que los esclavicen, que los devoren, que los roben, que se engrían, que los abofeteen” (11,20). Pero además Pablo hace autobiografía apostólica sincera y afectuosa: “los amo, Dios lo sabe” (11,11); “por mi parte muy gustosamente gastaré y me desgastaré totalmente por sus almas. Amándolos más ¿seré yo menos amado?” ( 12,15); “conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar y no destruir” (13,10).
III. Nivel teológico
1. Apóstol de la nueva alianza. Aunque el tema de la alianza no es frecuente en Pablo aparece en 1 Co 11,25 y en 2 Co 3. Pablo se define claramente frente a esta alianza: “el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva Alianza, diakonou" kaine" diaqhkh" ou grammato" alla pneumato", no de la letra sino del Espíritu” (3,6), teniendo como trasfondo los oráculos de Jr 31,31-34, no cavila en oponer el antiguo testamento (3,14) al nuevo (3,6); la alianza escrita en tablas de piedra a las escritas en el corazón humano (3,3); entre la letra que mata y el Espíritu que vivifica (3,6); entre ministerio de condenación y ministerio de justicia o del Espíritu (3,8-9).
Esta nueva Alianza tiñe de una forma especial el trabajo de Pablo dándole un estilo específico. Será, pues, un ministerio marcado por la santidad (1,12), la sinceridad (1,12; 2,17), la confianza (3,4), la gloria (3,8), la valentía (3,12) por lo cual el ministro no debe desfallecer (4,1.16), porque está guiado no por la sabiduría carnal sino por la gracia de Dios (1,12). Pablo se compara a sí mismo con Moisés y acusa a sus opositores a no ser verdaderos ministros sino personas que se vanaglorían de su posición, pero que tienen el corazón vacío (5,12). Esta expresión nos ayuda a entender el discurso completo. Esos falsos maestros no pueden gloriarse de su corazón porque la nueva Alianza no ha sido escrita en él, lo cual significa que todavía son duros de corazón, pertenecientes a la antigua alianza. Así se explica que no posean la audacia apostólica y deban recurrir a métodos tortuosos. Pablo es audaz y lleno de confianza porque ha sido transformado por la gracia de la nueva Alianza.
2. Apóstol del Espíritu. El Espíritu, siempre opuesto a carne, está normalmente en relación con la nueva Alianza. De este modo Pablo dice de los corintios que son una “carta escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo” (3,3); por otra parte, el Espíritu se opone a letra, vale decir, la nueva Alianza no está escrita en ningún código sino que ha sido sellada por el Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu es el que da vida (3,6). De hecho la letra fue un camino para acercarse a Dios pero resultó inadecuado: cumplir la voluntad de Dios no es adecuarse a algunas normas escritas sino dar expresión al amor que el Espíritu engendra en el interior del corazón (Ro 8,4). La letra mata porque da a conocer la voluntad de Dios pero no da la fuerza para cumplirla y además declara culpable al transgresor (Ro 7,14; Ga 3,10), mientras que el Espíritu da vida porque da la posiblidad de adecuar el corazón al querer de Dios (Ro 8,4).
El concepto pneuma referido al Espíritu de Dios, aparece 12 veces en esta carta. Dado por el Padre como arrabwn, “arras en nuestros corazones” (1,22; 5,5); el que es capaz de establecer en los corazones la Alianza nueva (3,3) otorgando una vida nueva (3,6) y promoviendo la novedad del “ministerio del Espíritu” (3,8). Pablo, en una fórmula recargada como 3,17-18, -sin negar la diferencia entre el Señor y el Espíritu- afirma en la obra salvífica la identidad de las dos alianzas: “Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí está la libertad”. El Espíritu es el que sustenta el apostolado auténtico de los ministros (6,6), porque es el único Espíritu verdadero (11,4) que une a los creyentes en la misma comunión (13,13). Este Espíritu de Cristo no estaba asociado solamente al poder y a la bendición, sino también a la cruz de Cristo (1 Co 2,1-6), con la pequeñez y el servicio a los demás en la línea del Maestro (1 Co 12-13). Los corintios deben aprender en esta segunda carta que una persona “espiritual” no puede significar otra cosa que debilidad y sufrimiento (2 Co 4,7-8; 11,16-12,10).
3. Apóstol de la reconciliación. Katallagh, katallassw, es decir, “Reconciliación” y “reconciliar” respectivamente, son conceptos paulinos que indican que la fractura de relaciones entre Dios y la humanidad ha sido superada por la acción salvadora de Cristo (por su muerte). Pero aunque Pablo depende del pensamiento helénico, en la utilización de esos conceptos es totalmente original: es la primera vez que la acciòn de reconciliación es iniciada por la parte ofendida: aunque seamos nosotros o el mundo el objeto de la reconcilación, es Dios es el promotor de la recociliación y al mismo tiempo la meta hacia la cual la reconciliación está orientada. Pablo usa para ello la forma activa del verbo katallassw, es decir: oti Qeo" hn en Cristw kosmon katallaswn eautw, “Porque en Cristo estaba Dios reconciliando consigo al mundo” (2 Co 5,19). La escritura es concorde en afirmar que en Cristo no hubo pecado,142 pero Pablo afirma en 2 Co 5,21 que “A quien no conoció pecado, (Dios) le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él”. Esta reconciliación es lograda, de forma objetiva, en la muerte de Cristo pero cada creyente debe apropiarse este efecto a nivel subjetivo y, para ello, es necesaria la instrumentalidad humana.
Ahora el cosmos entero está en paz con Dios gracias a la acción salvífica de Cristo, pero Pablo, como embajador y cooperador con Dios debe estar atento a no ser él un obstáculo a esta reconciliación, por eso se esmera en reconciliarse él mismo con la comunidad de Corinto que se ha alejado de él (2 Co 6,11-13). Y la urgencia es mayor, si se considera que la salvación escatológica se ha hecho ya presente: idou nun kairo" euprosdekto", idou nun hmera swteria" (2 Co 6,2).
4. Apóstol fuerte en la debilidad. En la literatura paulina la palabra asqeneia, debilidad, tiene una función relevante. En los LXX o en otros libros del NT la palabra significa “enfermedad” o “falta de poder”. En Pablo, sin embargo, adquiere un sentido teológico muy rico, especialmente en sus escritos más extensos: 1 Co, 2 Co, Ro.143 El tema se encuentra ampliamente desarrollado en nuestra carta donde Pablo enfrenta a una serie de opositores helenístico-judeo-cristianos que lo ridiculizan. Pablo toma las indicaciones de sus enemigos y les da la vuelta convirtiéndolas en un argumento en favor de su ministerio apostólico.
La idea de debilidad que tiene Pablo es marcadamente teocéntrica. Dios no depende ni de la fuerza del hombre ni de sus conquistas, ni siquiera de la Iglesia. Al contrario, busca al débil, al impío, al rebelde para redimirlos y hacerlos vehículos de su propia fuerza. Tal como el Señor ha revelado a Pablo, la debilidad es el lugar donde se manifiesta el poder de Dios: kai eirhken moi. Arkei soi h cari" mou. h gar dumami" en asqeneia teleitai. (2 Co 12,9). Por eso el “cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte” (2 Co 12,10) se va a convertir en un principio iluminador del ministerio de Pablo. Y, aunque consideraba su cuerpo humano apto para el trabajo apostólico, fue muy consciente de su fragilidad y limitaciones (4,7).
Pablo enseña que el modo que tiene Dios de mostrar su poder es totalmente distinto del que tienen lo hombres: no consiste en hacer a los hombres más fuertes sino más débiles hasta que el poder de Dios se transparente plenamente en ellos. En 2 Co 13,4 Pablo afirma: “(Cristo) fue crucificado en razón de su debilidad, pero está vivo por la fuerza de Dios”. En la crucifixión la debilidad humana de Jesús se manifestó con toda claridad. A partir de ese momento la debilidad será el lugar de manifestación de la fuerza de Dios. Es claro para Pablo que la debilidad es el signo verdadero y la impronta característica del apostolado y, por ello, se gloría de ella (11,30; 12,5.9.10). Pablo asume el sufrimiento con alegría. Solamente a través de él experimenta la muerte en su cuerpo. Segun la mentalidad judía más común, cualquier sufrimiento forma parte de la muerte; así Pablo puede examinar su vida y exclamar: “Cada día estoy a la muerte ¡sí hermanos! gloria mía en Cristo Jesús Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte” (1 Co 15,31). La sabiduría y el poder de Dios manifestados primeramente en la cruz y resurrección de Cristo, son ahora manifestados y revelados públicamente a través del sufrimiento de Pablo como apóstol. Dede esta perspectiva comprendemos mejor la frase de Pablo cuando dice a los colosenses: “completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo” (Col 1,24). Entre Cristo y el apóstol existe una conexión tan íntima en la debilidad que ambos pueden decir que viven “por el poder de Dios”.
5. La colecta (2 Co 8-9). En la asamblea de Jerusalén, en el año 48, Santiago, Cefas y Juan aceptaron la legitimidad del evangelio que Pablo anunciaba a los gentiles. Al mismo tiempo, hicieron a Pablo y a su grupo una petición formal para que organizaran una colecta en orden a atender a los pobres de Jerusalén. Pablo se mostró de acuerdo (Ga 2,10) y ésta fue una de sus preocupaciones principales durante el viaje apostólico de los años 52-56. Hay pruebas documentales de que una gran parte de la población de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, vivía principal o exclusivamente gracias a las ayudas organizadas a partir de las limosnas de la gente. La mención en Hch de que los miembros ricos de la comunidad vendían sus campos y ponían el dinero a disposición de los apóstoles (Hch 2,45; 4,34-35) nos demuestra que un grupo de cristianos pertenecía a dichos estratos sociales pobres. La situación de pobreza se agravaba con los años sabáticos de Judea, con los que parecen coincidir la colecta de Antioquía (Hch 11,27-30) y la de Pablo en Grecia. Como la comunidad cristiana era perseguida por las autoridades judías (Ga 1,22-23) no había ninguna esperanza de recibir ayuda de las fuentes tradicionales; esto dejaba como única vía el recurso a la Iglesia de los gentiles cuyos miembros, sin ser ricos (2 Co 8,2; 1 Co 1,26), gozaban de una condición económica mejor que la mayoría de la comunidad de Jerusalén..
Además de proveer a las necesidades de la comunidad, las autoridades de la Iglesia de Jerusalén pudieron dar también un sentido simbólco a este gesto de las Iglesias de los gentiles. Todas las sinagogas de la diáspora estaban obligadas a recoger anualmente de cada varón un impuesto de medio shekel y enviarlo al templo de Jerusalén. Las contribuciones voluntarias recogidas por Pablo no eran, en modo alguno, una versión cristiana del impuesto al templo; pero, dado el contexto de dicha práctica judía, la Iglesia de Jerusalén podrá haber interpretado con complacencia estas aportaciones como reconocimiento de su posición preeminente como madre de todas las iglesias. Pablo no vio ciertamente la colecta desde esta perspectiva, se trataba, ante todo, de un acto de caridad: los que tenían más, aunque no fuese mucho, debían compartirlo con aquellos que no tenían como una expresión elemental de su vida cristiana. El lo compara a la completa entrega que Cristo hace de sí mismo (8,9).
La colecta tenía otra dimensión, no menos importante para Pablo. Observaba con gran preocupación cómo las Iglesias de Siria-Palestina y las de Grecia se iban separando paulatinamente, y cómo las relaciones entre ambas eran frecuentemente penosas. Cuando escribe la carta a los romanos (hacia el año 55), la situación había llegado a tal extremo que Pablo dudaba si la Iglesia de Jerusalén aceptaría la colecta (Ro 15,31). Los ánimos tenían que estar muy encendidos si existía incluso la posibilidad de que la ayuda económica, tan necesaria fuese rechazada. Sin embargo él persistió en su empeño. El amor auténtico debía ser expresado de una forma concreta, y Pablo encontró esta expresión en la colecta (2 Co 8,7-9.19; 9,12-15). Pablo continuó la colecta porque consideró un deber suyo el crear comunión y unidad entre las Iglesias, como cuerpo de Cristo que eran.