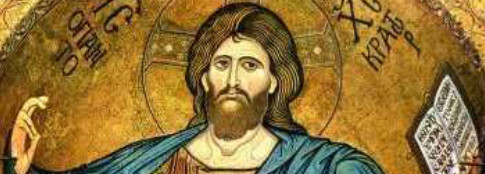Capitulo 11:
Carta a los gálatas: La justicia de Dios frente a la justicia de los hombres 144
La carta a los gálatas es el único escrito circular de Pablo. Comienza con las amplias palabras dedicatorias tai~ ekklhsiai~ th~ Galatia~. Es el testimonio más antiguo y extenso de la lucha antijudaizante de Pablo y el más antiguo sobre la justificación por la fe. Por la semejanza de temática es llamada la “pequeña carta a los romanos”.145 Fuertemente ligada al estilo epistolar y al discurso forense de la época, Ga se muestra variada en recursos y géneros literarios: interpelaciones frecuentes, juicios personales, recuerdos comunes, trozos apologéticos o polémicos, imitaciones de una conversación al vivo, etc.
Aunque Ga no sea muy extensa, es “un alegato vibrante en pro de la libertad cristiana”, 146 un arrebato de cariño y un grito de dolor del corazón de Pablo. En ella nos ha dejado plasmados su carácter, lo más fiable que conocemos de su experiencia y de su misma vida y el núcleo de su Evangelio. Lo hace apresurada y apasionadamente, creando problemas a los investigadores, pero deleitando a sus admiradores. Seguramente fue escrita hacia el año 55 y dirigida a las Iglesias de la Galacia propiamente dicha, alrededor de Ancira,147 vale decir a la distintas comunidades de la misma región y para ser leída en las celebraciones litúrgicas. Se trata, pues, de las comunidades evangelizadas a principios del segundo viaje hacia los años 49-52, (lo que llamamos hipótesis territorial) y no a las ciudades del sur de la provincia de Galacia -Iconio, Listra y Derbe- (según hipótesis provincial) también evangelizadas por Bernabé y Pablo en su primer viaje (hacia los años 45-49), pues sus habitantes todavía no eran llamados “gálatas”.
I. Nivel histórico
1. Predicadores y charlatanes: años 48-58. A mitades del siglo I, el imperio romano estaba extendido desde occidente hasta el lejano oriente, consolidado y organizado sobre el modelo helenista de una red de ciudades importantes, bien comunicadas entre sí. El lejano oriente se había convertido en un manantial inagotable de productos preciosos que a través de esta red de comunicaciones inundaron el occidente. Cultural y religiosamente el helenismo de la Grecia vencida se había impuesto en todo el imperio, pero estaba ya en período de fuerte declive. Ni la decidida reforma y promoción de la religión estatal, intentada por Augusto, había conseguido entusiasmar a la gente. Occidente estaba en franca bancarrota religiosa y sobre todo moral. La carencia de valores se veía acentuada por la progresiva prosperidad económica de una amplia clase media.
De esta inseguridad religiosa, surgió un desatado interés por la diosa Fortuna, patrona de la buena suerte, y sobre todo por el Hado (fatum) del que los mismos dioses no escapaban. Buscar la buena suerte y evitar la mala acaparó las preocupaciones religiosas de la gente, con el consiguiente florecer de astrólogos, magos, hechiceros, curanderos -dioses y hombres-, milagreros, adivinos, consejeros, filósofos de ocasión, vendedores de últimas noticias, charlatanes y aprovechados. En cada ciudad importante pululaban en busca de auditorio y clientes. La buena presentación, la elocuencia, el pose majestuoso, y más aún la posesión de fuerzas ocultas y misteriosas como la milagrería, el arte de curar, adivinar o conjurar el destino, en una palabra, el saberse acomodar a las espectativas del auditorio, era la manera más eficaz para hacerse adeptos, y con frecuencia, para amasar una suculenta fortuna. Oriente se convirtió también en una importante fuente de renovación, al aumentar en el imperio el interés por sus dioses. Esta influencia cristalizó principalmente en los populares cultos mistéricos y en la gnosis.
2. La necesaria distinción. No se sabe cuándo comenzó a preocupar a Pablo la necesidad de distinguirse claramente en su misión de tanto charlatán, así como de los judíos y después de los judaizantes; quizás su aprendizaje con Bernabé le sirvió en este sentido. Pero lo que sí está claro es que ya en su segundo viaje (años 49-52), guardaba un estilo original que nos describe en 1 Ts 2,1s. Este texto, que en sí no pretende ser polémico, nos permite comprender, por contraste, cómo veía el apóstol a ese grupo de personas que andaban “predicando” en aquella sociedad: “Nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza ni con engaño (v.3) ...no buscando agradar a los hombres sino a Dios (v.4)...Nunca...con palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia...(v.5) ni buscando gloria humana (v.6) No imponiendo nuestra autoridad (v.7)...en trabajos y fatigas...trabajando para no ser gravosos a ninguno de ustedes” (v.9). Su modelo de apostolado es el amor maternal (v.7), sufrido y servicial, que no sólo busca atraer oyentes, sino también ser modelo de cómo habrían de comportarse los creyentes.
Cuando más adelante (en el tercer viaje, hacia los años 54-58) se deba enfrentar a los “falsos hermanos”, continuará el mismo estilo de vida apostólica; pero tendrá que acudir, al mismo tiempo, a sus títulos personales, nada despreciables, y mostrar que su método “irrelevante” supera incomparablemente en contenido a las ínfulas de sus adversarios.
3. Conservadores y progresistas. Solamente unos 6 años después de la crucifixión de Jesús, hacia el año 36, tenían lugar unos sucesos de capital importancia para la primitiva Iglesia. En Damasco, Pablo se convertía al cristianismo después de una época de zelote perseguidor y, en Jerusalén, el Sanedrín parece que se permitía la libertad de condenar a muerte y ejecutar a Esteban, aprovechando el cese de Pilato como procurador. La Iglesia no sólo se había extendido desde el sur de la Palestina hasta el norte de Siria, sino que en ambos extremos empezaba a resultar una amenaza.
Los Hechos nos presentan esta primerísima etapa de la Iglesia siempre en tensión con las autoridades, continuación de las tensiones que éstas habían tenido con Jesús mismo, agravadas ahora por el hecho de la Resurrección. El precepto del amor y la actuación del Espíritu exigieron progresivas reinterpretaciones de la Torah y de la tradición rabínica. Esta apertura ejerció una gran atracción entre los helenistas prosélitos, quienes a su vez, mostraban un celo mayor en las cuestiones específicamente cristianas y un escrúpulo menor respecto a otras exigencias de la Ley, acostumbrados como estaban a vivir entre paganos. Por ello no es de extrañar que los primeros problemas a nivel eclesial provinieron de los helenistas; hacia afuera ellos provocaron la primera persecución a muerte que nos es conocida, y hacia dentro los primeros conflictos: primero el problema de las viudas y luego el espinoso escándalo de admitir en la Iglesia al mundo pagano, que en unas décadas iba a acaparar prácticamente la totalidad de la Iglesia. Es el camino de Jerusalén a Roma de los Hechos.
El progresivo rechazo de la fe por parte de los judíos, unido al entusiasmo que la misma fe suscitaba en muchos paganos, y su continuo desarrollo entre éstos, resultaba cada vez más chocante para los miembros de la primera comunidad judeo-cristiana. Forzosamente tenían que surgir los conservadores, convencidos de que no se podía ser cristiano cabal sin someterse a la ley y costumbres judías, movidos posiblemente por algunos brotes de inmoralidad, desconocida entre los judíos, que se dieron inevitablemente en las comunidades cristianas de raíz pagana, como sabemos de Corinto, y que también preocupan a Pablo en la carta a los Gálatas (Ga 5,1).
Pablo se hizo enemigos dentro del cristianismo judaico, precisamente por su total relativización de las costumbres judías que ya había proclamado en Antioquía y que enseñaba en las comunidades por él fundadas. Más de uno de estos elementos antagonistas se movía con tanto celo como Pablo mismo en orden a desautorizarle y contrarrestar su influencia, que debían considerar perniciosa. Estos rivales o enemigos, si nos atenemos a lo que Pablo indica en sus cartas, parece que se valían de los métodos de la atracción y convencimiento que usaban tantos profesionales del proselitismo o de la charlatanería, llegando a veces hasta la detracción, la burla y la calumnia. Pero tampoco el mismo Pablo se suele quedar corto a la hora de dedicarles diatribas y sarcasmos. El conflicto fue largo y complicado. Sólo los hechos consumados acabaron con el problema: en el año 70 las legiones de Tito no sólo arrasaron Jerusalén, sino también casi todos los mesianismos. Además todo el judaísmo se adentró por una senda defensiva y uniformante, que en sólo 20 años condujo a la expulsión definitiva de los cristianos de la sinagoga.
4. Una experiencia de Gracia. Después de un largo aprendizaje con Bernabé, en el incidente de Antioquía Pablo da muestras de tener ya perfilada su teología sobre la Ley y la Gracia. Pablo en realidad exigía que Cefas continuara actuando libremente frente a los gentiles y no por simulación frente a los enviados de Santiago (Ga 2,11-14). No es raro que ni Bernabé se pusiera plenamente a favor de Pablo. Pero de este modo sentó Pablo las bases para realizar una misión a la que se sabía llamado, y a la que no renunciaría nunca: evangelizar en las grandes ciudades de Asia Menor y Europa hasta los confines del mundo, allí donde Cristo no hubiera sido anunciado. Al mismo tiempo empezó a acaparar la atención de los judaizantes.
Mal le fue a Pablo desde el comienzo si, como parece probable, es al empezar este viaje cuando evangelizó a los gálatas. De camino hacia las grandes ciudades griegas de Macedonia y Acaya, una enfermedad repugnante y/o portadora de mal agüero impidió sus planes: “y no obstante la prueba que suponía para ustedes mi cuerpo, no me mostraron desprecio ni repulsa, sino que me recibieron como a un ángel de Dios: como a Cristo Jesús” (Ga 4,14).148 Pero contra lo que él pudiera temer, ¡unos paganos gálatas lo recibieron con los brazos y el corazón abiertos! Fue una experiencia de Gracia que Pablo no olvidará jamás: la debilidad en la carne, participación en la cruz de Cristo, es garantía de autenticidad y fuente de eficiencia para el apóstol. Sólo le faltaba ya la experiencia de la sabiduría humana (1 Co 2,1-5) en Atenas, para quedar fijado su modelo de apóstol.
El fruto de esta inesperada oportunidad misionera que tiene Pablo no debió ser despreciable, porque nos habla de las “iglesias de Galacia” (Ga 1,2). Hch 16,6 refleja mejor la intención de mero tránsito que tenía Pablo, contrastando con lo que ralmente ocurrió en Galacia; y lo mismo se puede decir de todo el camino hasta llegar a Corinto: las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas, aparecen como un simple paso rápido de Pablo. Fue, sin duda, una gira bastante apresurada de Pablo, pero por lo que reflejan las cartas, todo hace suponer que estuvo algunos meses en cada lugar, dejando iglesias organizadas. Sin embargo, era muy poco tiempo para consolidar el cambio tan radical que suponía la aceptación del Evangelio, y Pablo se muestra consciente de ello, por ejemplo, en la impaciencia que le produce la falta de noticias de los tesalonicenses (1 Ts 2,17)-3,8). Nada tiene, pues, de extraño que en otros casos sus temores se cumplieran, como sucedió entre los gálatas.
II. Nivel literario
1. Una apología personal y doctrinal. El género literario “apología” procede del ámbito judicial y retórico, y no se limita a un tipo de forma literaria determinada, sino que es un género global, que se define por su finalidad: probar la inocencia del inculpado, generalmente mediante un discurso propio o del abogado. Las técnicas fundamentales consisten en aducir hechos ciertos o evidentes, que contradicen la acusación; o bien mostrar que ésta presupone o comporta situaciones absurdas o evidentemente falsas. Ordenadas a esta finalidad, se pueden usar las formas y géneros literarios más diversos, como invectiva, imprecacion, sátira, diatriba, narración, deducción u otras.
A extenderse el uso de la apología en orden a probar la veracidad de una persona o doctrina, se multiplicaron proporcionalmente los recursos literarios usados, aunque generalmente la apología conserva algo del aplomo respecto a las propias afirmaciones y la agresividad hacia el contrario, propios del ambiente judicial en que se originó.
2. Estructura de la carta. La carta es dura y cariñosa al mismo tiempo. Parece haber sido escrita de una sola vez aunque supone varios días de trabajo Busca convencer a los gálatas de la enormidad de su error. Para ello usa de todos los recursos a mano. No es pues de extrañar que al querer examinar la estructura de la misma se den las más variadas respuestas.149
a) Finalidad de la carta: probar que no hay otro evangelio (1,1-10). Ya en el seco proemio (1,1-5) una amonestación sustituye la tradicional acción de gracias de las cartas paulinas. Aquí Pablo pasa directamente a una dura amonestación a los gálatas por haber abandonado el evangelio revelado por otro inexistente (1,6-10): “Me maravillo de que desertando del que los llamó por la gracia de Cristo se pasen tan pronto a otro evangelio...” (1,6). El evangelio que expone Pablo es uno y no viene de Pablo ni de Pedro, ni de los hombres, ni de los ángeles, sino del designio del Padre; consiste en ser salvados por gracia, atestiguada en la Escritura, al ser insertados por la fe en Cristo muerto y resucitado, maldito por la ley; de allí que la conducta del creyente no se rige por la esclavitud de la ley sino que fluye de la docilidad al Espíritu de Cristo que lo anima.
b) Autobiografía del apóstol. Pablo testimonia la autenticidad de su evangelio narrando algunos episodios de su vida: recibió el evangelio por revelación (1,11-24); su evangelio está de acuerdo con la más auténtica tradición de la iglesia: “Cefas y Juan, que eran considerados las columnas, nos extendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé” (2,1-10); el evangelio supera la ley y lleva a relativizarla libremente (2,11-14).
3. El evangelio de Pablo. El núcleo y tesis de la carta a los gálatas está en 2,15-3,5. Lo que justifica al hombre es la fe en Cristo, no las obras de la ley (2,15-21) y es el Espíritu el que prueba esta justificación. Al respecto Pablo se expresa apasionadamente: “¡Oh insensatos gálatas! ¿Quién los fascinó a ustedes, a cuyos ojos fue presentado Cristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación?” (3,1-5).
A continuación viene una diatriba basada en las Escrituras con la que Pablo prueba que hemos sido liberados de la ley por obra de Cristo (3,6-5,12): Abraham es justo por su fe y su herencia trasciende la ley (3,6-14); La promesa se hereda por la fe, la ley sólo tuvo función de tutor (3,15-4,7); Lucha entre los hijos de la promesa y los hijos de la ley: Agar y Sara (4,8-5,12). Pablo explica en qué consiste la libertad cristiana como vida en el Espíritu y sus consecuencias prácticas para la convivencia fraterna (5,13-6,19). Sigue el epílogo con algunas indicaciones sobre la nueva creación que supera los ritos anteriores (6,11-18).
III-Nivel teológico
1. El hombre con sus obras no puede justificarse. El Justo, en el sentido bíblico original que llega hasta Jesús, es el hombre reconocido por Dios como “amigo” (Jn 15,15), que trata con él cara a cara, vive en la esfera de su protección y conoce sus planes. Un ejemplo sugestivo es el de Gn 18,17: “¿Por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago?”. La justicia no se centra en lo que hace el justo, sino en la decisión divina de hacerlo amigo y en la acción de Dios mismo. De manera que no es cuestión de obras o títulos humanos, sino libre decisión de Dios: “hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia de quien tengo misericordia” (Ex 33,19).
Israel conservó siempre viva esta conciencia de elección divina, base de todo lo demás, incluida la Ley. También Saulo, como cualquier otro judío, creía en su elección y estaba orgulloso de su celo, hasta que el Padre le reveló estar en los antípodas: ¡en realidad, era perseguidor! Tanto la tentación del celo de Saulo, como la de los gálatas de suplantar el misterio por las seguridades de la ley, persisten y desfiguran la imagen de la Iglesia. Los mismos proyectos de transformación del mundo, planteados desde nuestra visión limitada y sin referencia al proyecto de Dios y realizados con nuestra sola fuerza, por muy justificados que estén, suenan simplemente a proyecto humano, peligrosamente alejado del misterio y acción de Dios.
Pablo se da cuenta de que la ley, al no poder dar vida, hunde más en el pecado. Tampoco aquí Pablo crea un problema artificial, pues el fracaso del régimen de la Alianza y de la ley, lejos de ser algo nuevo, es un rompecabezas creciente desde el asentamiento en Canaán e impregna gran parte de los libros del AT. El problema empezó con la necesidad de reflexionar sobre la prevaricación y aniquilación del reino del norte (720 a.C.). Progresivamente se relegó a Dios a un mundo “santo”, inasequible y se condicionaron las promesas divinas a la fidelidad del hombre en el cumplimiento de la ley. La experiencia acabó en la bancarrota total, como atestiguan la historia -destierros- y los profetas, que ya prevén la necesidad de otro tipo de intervención divina (cf. Is 2,1-5; Jr 31,31-34). Ni al mismo Moisés se le permitió escapar a esta desolación, a pesar de su profunda intimidad con Dios (Nm 20,12).
Además, el movimiento profético nunca demostró demasiado entusiasmo por el legalismo, y con frecuencia lo denunció como disimulo de la incredulidad del corazón. En momentos de ira o de clarividencia se llegó a considerar a los paganos como más dóciles de corazón que los judíos, como el libro de Jonás. La ley no podía con el corazón del hombre, y sólo quedaba esperar otra salvación que cambiase ese corazón. Misterio llevado al límite por el aferramiento acérrimo a la ley de tantos judíos postexílicos, algunos perseguidos y martirizados por ello, sin que por parte de Dios se realizaran las correspondientes liberaciones y bendiciones estipuladas en la Alianza (Sal 44). Aun así, se volvió a olvidar que la ley sólo era una precaria tabla de salvación y se la absolutizó de nuevo. En este sentido, Pablo no hace sino repetir de una manera coherente y sin ambages lo dicho por los profetas. Si ello le fue posible y si sus conclusiones suenan tan originales y atrevidas, es porque conocía la salvación ya cumplida, que los profetas sólo pudieron entrever.
Pablo muestra desde la Escritura misma que la ley, por su incapacidad para salvar, es esclavizante y transitoria, como las otras salvaciones que el hombre se forja ante su propia impotencia. La ley daría vida, si se cumpliera de verdad: Ga 3,10-14. En sí, es una propuesta espiritual, pero hecha a hombres carnales: 2 19 (cf. Ro 7,14). Su cumplimiento supone ya ser espiritual, cosa sólo asequible por gracia y fe: 3,11 (cf.4,22). El empeño por su “cumplimiento carnal” sitúa al límite de la transgresión, que es objeto de maldición por la misma ley. En la práctica, la ley se había convertido en fuente de maldición y conciencia de pecado insuperable. El intento de suplir con moral la experiencia original cristiana de gracia y fe, sigue siendo el gran error de muchas catequesis aún hoy día.
Pablo proclama que sólo la fe salva al abrir el corazón a la justicia de Dios. La Justicia es fruto de una decisión gratuita por parte de Dios (1,15), que eleva al hombre a interlocutor y amigo suyo. El hombre no lo puede merecer ni tiene capacidad de quitar o poner. Su única respuesta posible es la aceptación dócil y humilde por la fe. Por esto Justicia de Dios, Gracia y Fe son inseparables, igual que lo son obras, mérito y justicia humana. Muchos “pobres de Yahveh”, anawîm, de la época de Cristo ya habían llegado hasta aquí. Lo realmente inesperado y que sorprendió poderosamente a Pablo, ya desde el momento en que le fue revelado, fue el hecho de que esta Gracia de Dios consistiera en darnos a su Hijo (1,16; 2,20), nacido bajo la ley (4,4), maldito por la ley en la Cruz (3,13; 1.4) y resucitado para gloria del Padre (1,1). La fe, aceptando esta Gracia, nos incorpora al Hijo (2,19-20) y nos hace partícipes de su Espíritu (3,1-2.14; 5,4-5). El hombre, solamente cuando está “animado” por el Espíritu, llega a ser justo según la Justicia de Dios. El Espíritu pone a su alcance el amor de Dios al mundo, realizado en Cristo; un amor que trasciende buenas voluntades e intenciones, observancias, proyectos y toda clase de esfuerzos humanos.
2. El Hijo de Dios, maldito por la ley nos libera de la ley. En realidad ¿qué cambio comportaba la fe en Cristo? En el caso de los paganos no era difícil definirlo: al entrar en una comunidad libre y animada por el Espíritu y la comunión con el Hijo de Dios resucitado, eran liberados del pecado, de las vanas esperanzas en ídolos y, sobre todo, de la inseguridad en el mundo y del pánico al hado dominador del cielo y tierra así como de todas las artes que había para evitarlo. Era el paso a un auténtico mundo divino en medio de un mundo esclavo y pervertido, destinado a desaparecer.
En las comunidades judeo-cristianas, este cambio era mucho menos espectacular. Tenían conciencia de ser la comunidad escatológica, nacida de Cristo Resucitado y la presencia del Espíritu; su conducta, como enseñó el Maestro, estaba centrada en el amor a Dios y a los hermanos, cosa que relativizaba otros preceptos y tradiciones. Mas ello estaba en perfecta consonancia con la ley (Mc 12,32-34). Por otra parte, a pesar de las persecuciones, lejos de una ruptura con el judaísmo, la comunidad judeo-cristiana se consideraba a sí misma como la solución final de éste. Además, vista desde afuera, no era más que otra secta. No dejaba de existir una lógica en el afirmar que los paganos debían también aceptar este tipo de comunidad y vida, ya que el judaísmo ofrecía múltiples ventajas a la hora de fundar iglesias, tanto para la moral como para la enseñanza.
Pero Pablo ya había experimentado la ambigüedad de las ventajas de la observancia de la ley para el cristiano: llevaba a la división o a la mitigación y represión del impulso del Espíritu en la Iglesia (5,18), como ya se había visto en el incidente de Antioquía. Su conclusión fue que la ley, igual que los vicios y los elementos paganos que sobrevivían a la conversión, amenazaban la obra del Espíritu; así que Pablo los pone en el mismo plano: “¿Cómo retornan a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a servir de nuevo? Ustedes andan observando los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacen temer no haya sido en vano todo mi afán por ustedes” (4,9-11). Ambos esclavizaban a los miembros incapaces de “morir” a ellos, anulando así la nueva libertad de hijos a la que habían tenido acceso. Eran meras negaciones de la Cruz de Cristo, fuente de esta libertad (2,16-21).
Pero el argumento más fuerte que tenía Pablo era la misma cruz de Cristo que, sin duda había sido el fruto del régimen de la ley. Cristo fue condenado por la ley por blasfemo. Por algo en toda la carta a los gálatas siempre nos habla de Cristo crucificado, y sólo una vez resucitado (1,1). ¿Se excedió Pablo al decirnos que Cristo se hizo “maldición por nosotros”? (3,13), igual como en 2 Co 5,21 afirma que “a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros”. Además, la cita entera de Dt 21,23 dice que “es una maldición de Dios”: es dudoso que la omisión paulina del “de Dios” tenga mucha importancia, pues además de que todos sabían la cita entera, tanto las bendiciones como las maldiciones de la Alianza, por definición, son de Dios. De hecho, Pablo, en la carta a los romanos, no recoge este tipo de expresiones.
3. La vida de los justificados se rige por el Espíritu. El don del Espíritu al creyente es la prueba de la justificación (3,2), y su libre actuación en el mismo creyente realiza la esperanza que Dios da al que ha justificado (5,5). El Espíritu inspira en el creyente la filiacion divina (4,6), y le mueve a la caridad, que es la plenitud de la Ley (5,14) y la realiza presente en la Cruz de Cristo (2,20). Hace posible al creyente vivir en libertad, experimentar una nueva creación (6,15) y la vida eterna, la vida del Hijo de Dios (2,20; 6,8). Una Ley auténtica no puede ir contra ello (5,14.23). El Espíritu hace asequible la filiación divina a aquellos que no son nada (6,3), a hombres carnales, débiles, inclinados al mal y esclavos de la ley. Al mismo tiempo, Cristo crucificado les impulsa a morir a esta situación terrenal. Esta realidad paradójica, esta justificación universal de pecadores es precisamente, lo que movió a Dios a enviar a “su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley” (4,4). La justificación no es un estado neutro; es una vida animada por el Espíritu, que comporta la progresiva muerte al vivir terrenal y fructifica en dicha muerte, manifestando la fuerza de la Cruz y el amor de Cristo. Justificación y libertad comportan lucha. Como hay judíos que, aun después del bautismo, se aferran a la ley suplantando a Cristo, así hay quienes dan rienda suelta a los apetitos carnales apagando la actuación del Espíritu. Es la lucha a muerte (5,17), y sus respectivos frutos son la perdición o la vida eterna (6,8).
Pablo describe una vida dócil al impulso del Espíritu, a través del fruto de ese mismo Espíritu (5,22-23) y de la ley de Cristo. En realidad, ambas expresiones son desarrollo del tema de la caridad, ya apuntado antes: Porque para el que vive en Jesucristo no cuenta...”sino solamente la fe que actúa por la caridad” (5,6); “no tomen de esta libertad pretexto para la carne, antes al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (5,13-14). El fruto del Espíritu, en singular -en contra de las múltiples apetencias de la carne-, se nos describe como la caridad acompañada del ambiente de alegría y unidad que comporta y crea. A este ambiente se opuso, en Antioquía, la observancia de la ley, siendo así que contra él no puede haber ley verdadera, sino solamente apetitos terrenos. Pablo propone como ley de Cristo el perdón, la humildad y la mansedumbre en la vida de la comunidad. En el contexto de la carne es evidente que no se trata de una ley externa, sino del dinamismo que implica la vida en Cristo, y que, a partir de su propia experiencia personal, Pablo plasma en la fórmula “...del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (2,20). Este amor-entrega de Cristo es el contenido concreto de la caridad que obra a través de la fe y que el Espíritu realiza en cada creyente. Hay que añadir que la forma positiva con que Pablo habla de la ley en estos apartados, confirma que lo que Pablo ataca no es la ley en sí misma sino su mero cumplimiento humano, que además de ser incapaz de captar el misterio, da una falsa seguridad que cierra el paso a la Gracia. La tentación de prescindir del Espíritu, porque siempre introduce en un misterio incontrolable y hace morir a las seguridades humanas, es permanente. Resultan más controlables y “a nuestro nivel”, las estructuras claras, los deberes definidos, las leyes morales y las salvaciones propias. Además todas las realizaciones y expresiones humanas concretas del impulso del Espíritu, por fantásticas que hayan sido como la de Pablo, además de contener siempre una cierta ambivalencia humana, son irrepetibles. No basta la simple admiración e imitación, sino que hay que confiarse de nuevo a la creatividad del Espíritu y a la propia.