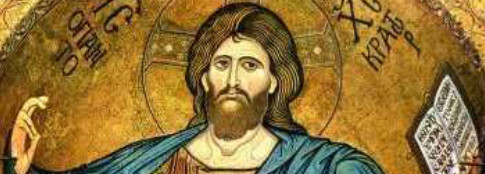Capitulo 9:
1ª Corintios, Una Comunidad de servicio 126
La comunidad de Corinto es la que mejor conocemos de la época neotestamentaria. Pablo tiene con Corinto una abundante correspondencia que se transforma para nosotros en una fuente riquísima de información sobre una célula cristiana del siglo I. Seguramente la vitalidad y excesos, la riqueza carismática y los pecados de los corintios127 fueron para Pablo la ocasión para reflexionar sobre la fe y extraer de allí los principios para una vida cristiana ordenada.
I. Nivel histórico
En tiempos de Pablo Corinto era la ciudad más importante de la antigua Hélade, su nombre completo era Colonia Laus Julia Corinthus. Construida por César en el año 44 a.C. después de la batalla de Farsalia (48 a.C.) ya que la antigua Corinto de que se habla en los poemas homéricos había sido totalmente destruida en el 146 a.C.128 Poblada por veteranos de las legiones romanas, conservó un tinte latino como se puede observar en los nombres de los integrantes de la comunidad.129 Mientras a Atenas sólo le quedaban viejas glorias sin dignos continuadores del pensamiento de antaño, Corinto desde el 29 a.C. es la residencia del procónsul y, por lo tanto, capital de toda la provincia senatorial de Acaya. La diosa Afrodita dominaba desde la peña del Acrocorinto asumiendo las cualidades de la Astarté fenicia y reunía en su templo (según Estrabón) más de 1000 prostitutas sagradas. Por ser centro comercial y militar, Corinto es una ciudad cosmopolita con grupos griegos, fenicios, asiáticos y, por supuesto, con una floreciente comunidad de la diáspora judía. 130
A raíz del conflicto de Antioquía (Ga 2,11-15), Pablo emprende su camino misionero que lo llevará hasta Europa, acompañado de Silas (Hch 15,40), pronto se les une Timoteo (Hch 16,3). Los tres atraviesan Asia Menor, navegan hasta Europa, evangelizan Macedonia (Filipos, Tesalónica y Berea) y pasan algún tiempo en Atenas (Hch 17,15); desde allí Pablo envía a sus colaboradores a visitar rápidamente Tesalónica y Filipos (1 Ts 3,1; Hch 18,5), mientras él abandona Atenas y se va solo a Corinto (Hch 18,1) donde se establece por un año y medio. Aunque Pablo no es el primer cristiano que visita Corinto, ya que lo han precedido Aquila y Priscila que llegarán a ser los que presidan la comunidad doméstica (1 Co 16,19), tendrá siempre muy clara su paternidad indiscutible repecto de la comunidad: “aunque ustedes hayan tenido diezmil pedagogos en Cristo, no han tenido muchos padres. He sido yo quien, por el evangelio, los engendré en Cristo Jesús” (1 Co 4,15: ou pollouV pateraV, en gar Cristw Ihsou dia tou euaggeliou egw umaV egennhsa ). No obstante, deberá reconocer hidalgamente que la evangelización de Corinto no es sólo obra suya sino también de Silvano y Timoteo (2 Co 1,19), además no bautizará él personalmente a nadie sino a manera de excepción (1 Co 1,14-17). Entre los primeros frutos de la predicación en Corinto se encuentra el arquisinagogo Crispo (Hch 18,8; 1 Co 1,14), sobre todo Estéfanas con su familia “primicias de Acaya” (1 Co 16,15); Además se cuentan Fortunato y Acaico (1 Co 16,17), Cayo, también bautizado por Pablo, en cuya casa se reúne la comunidad y donde se hospedará Pablo en su última estancia en Corinto (Ro 16,23).
La Iglesia de Corinto estaba formada principalmente por pagano-cristianos. De ellos dice Pablo: “Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente por los ídolos mudos” (1 Co 12,2). Muchos, aun después de su conversión, seguían teniendo sus antiguas reuniones sociales, asistían a fiestas y banquetes paganos y no era extraño que alguno siguiera participando en los prostíbulos del templo de Afrodita (1 Co 6,15.18). La novedad moral del cristianismo era una tarea pendiente para muchos corintios. Pero también había allí judeo-cristianos. Para ellos escribe Pablo las lecciones sobre el Exodo (1 Co 10,1-14). Quizá ellos suscitaron las discusiones sobre los alimentos (1 Co 8,10), y es posible que entre ellos hubiera partidarios de un judaísmo de tipo petrino (1 Co 1,12; 2 Co 11,21-22).
La extracción social de la comunidad de Corinto es variada. Es cierto que hay gente de clase humilde (1 Co 1,26-27), pero no es menos cierto que hay entre ellos gente poderosa: algunos pueden acoger en su casa al grupo de misioneros o a toda la comunidad, incluso Erasto es el oikonomoV, “tesorero de la ciudad”.
En 1 Co 5,9 se informa que Pablo les escribió una “carta previa”, más bien precananónica perdida de tono rigorista, que respondía a una serie de rumores que llegan a Pablo desde Corinto. Las expresiones de Pablo van en esta dirección: “se oye hablar de que...” (1 Co 5,1); “ante todo oigo que...” (11,18); “¿Cómo es que andan diciendo algunos entre ustedes que...? (15,12). El rigorismo de Pablo parece haber desorientado a la comunidad en algunos puntos; concretamente, ¿cómo vivir separados de los impuros en una sociedad donde tanto abunda el desenfreno moral? O ¿cómo solucionar los pleitos sin recurrir a los tribunales paganos, cuando no existen otros tribunales? o ¿cómo evitar comer carne consagrada a los ídolos si uno es invitado a casa de sus parientes que siguen siendo paganos? Todos estos problemas concretos obligan a los corintios a presentar una serie de consultas, esta vez por escrito (1 Co 7,1), quizá acompañadas de explicaciones y noticias que añaden los posibles portadores de la carta: Estéfanas, Fortunato y Acaico (1 Co 16,17).
II. Nivel literario
La correspondencia a los corintios es abundante y heterogénea. Ha sido “amalgamada” hasta formar dos extensos conjuntos abigarrados -unidos no por orden cronológico sino temático- que conocemos como la 1 y 2 Co. Sobre el trabajo de “desmonte” que permanece siempre discutible mencionamos el trabajo de S. Vidal 131 que nos da una interesante distribución del material contenido en las dos cartas aportándole una visión histórica y una secuencia de gran verosimilitud. Una reconstrucción hipotética diferente aporta B. Villegas 132
Por lo que respecta a 1 Co, escrita en la pascua del año 54, podemos decir que es un conjunto de escritos procedentes de diversos momentos del apostolado de Pablo, por lo cual es fácil advertir las fracturas y desniveles. Los diversos estratos redaccionales se pueden advertir en el diverso tratamiento que un mismo tema recibe: así, las divisiones en la comunidad son reflexionadas de dos maneras diferentes en 1 Co 1-4 y en 11,18s. El asunto de los eidolwqutwn, o sea, las carnes inmoladas también tiene diverso tratamiento: uno rígido en 1 Co 10,14-22 y otro flexible en 8,1-13 y en 10,23-33. El tema de los carismas es coherente si a 12,31a sigue 14,1, ya que hay una interpolación: el bellísimo pero poco paulino Himno al amor. Efectivamente, en la teología de Pablo el amor no es superior a la fe, sino su fruto y en cierto modo un elemento de la misma fe: el hombre es capaz de amar porque primero ha acogido por la fe la acción salvadora de Dios y ha sido transformada por ella. Se trata pues, de una pieza tradicional incluida aquí, por el redactor-recopilador. Por lo visto 1 Co ha nacido paulatinamente al ritmo del crecimiento de la comunidad y como respuesta a sus problemas. Pasado el tiempo y, seguramente después de la muerte de Pablo, al realizarse el intercambio de cartas paulinas entre las diversas comunidades, se fueron formando conjuntos mayores. La organización se hizo en base a la temática teniendo en cuenta que eran piezas de doctrina indiscutida. A finales del siglo I d.C. Clemente Romano parece conocer una carta a los corintios que coincide con 1 Co.
III. Nivel teológico-pastoral
1. La Cristología. Para Pablo lo esencial es la confesión del señorío de Jesús, por eso, aparte de 12,3 en que aparece el título de “Señor Jesús”, la palabra kurio~ será recurrente, unas 38 veces, y significa el señorío de Jesús en su Iglesia y su extensión en el cosmos. Quizá sea en Antioquía donde los cristianos comienzan a llamar a Jesús Señor por influencia del culto helenista a los dioses salvadores.133 En 1 Co 16,22, en un contexto muy parecido a 12,3, Pablo utiliza unas palabras arameas que se habían hecho familiares en el culto: Marana tha, “¡Ven Señor!”. La misma súplica aparece en Ap 22,20 en griego, ercou kurie Ihsou. Con ellas, y sobre todo en un ámbito eucarístico, la asamblea hacía presente el señorío de Jesús y anticipaba sacramentalmente la parusía.
El mesianismo de Jesús aparece con asombrosa frecuencia. La palabra cristoV aparece 65 veces. En algunos casos usada como nombre propio, en otros designando la función de “Mesías” o “Ungido”. Es llamativa la proximidad y aun la ecuación entre el título de Cristo y la divinidad: así en 1,24: “Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios”; en 1,30: “Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría que viene de Dios (apo qeou), justicia, santificación y liberación”; en 15,3-11 encontramos una fórmula cristológica importante que Pablo recibió probablemente de Antioquía o en Jerusalén, dada la mención del sepulcro, y que ahora transmite: “Por que les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras;134 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas y luego a los Doce...” No se dice “Cristo está muerto”, sino “Cristo murió”; vale decir el mesías, el encargado de la misión de Dios, aquel de quien no se sospechaba que pudiera morir, ha sido precisamente alcanzado por la muerte.135 Esta muerte del Mesías pone de relieve su humanidad y la solidaridad que tiene con todo el género humano. “Por nuestros pecados” revela la causa y la finalidad de la muerte del Mesías: las separaciones y las rebeldías de los hombres y su incomprensión radical del objetivo de la creación. La alusión a la sepultura subraya la realidad de la muerte mientras que el verbo referido a la resurrección es eghgertai, fue levantado, despertado, puesto de pie; en contraposición a morir, que es caer o dormir. El testimonio de las Escrituras nos pone en contacto con el AT, lo único que existía hasta ese momento como Palabra de Dios, ya que el NT está todavía en gestación. “El tercer día”, más que un dato cronológico es una referencia a Oseas 6,1-6, en que Dios resucitará a su pueblo desgarrado. Este tercer día da inicio a los tiempos nuevos y al triunfo de la vida.
2. Eclesiología. Uno de los aportes principales de 1 Co es su eclesiología. Se explica desde la progresiva formación de este escrito al ritmo de los problemas comunitarios. Pablo recuerda al grupo que su categoría ontológica no puede ser desmentida desde lo ético. Al iniciar Pablo su carta la dirige a “la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús” (1 Co 1,2: th ekklhsia tou Qeou... hgiasmenoiV en Cristw), ya que para él los cristianos son aquéllos que han sido agraciados por la acción redentora de Cristo y han sido rescatados del mundo viejo para ser creaturas nuevas: “llamados a ser santos (klhtoiV agioiV), lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo” (6,11), “comprados a buen precio” (6,20). De allí nace la dignidad y el valor de los creyentes, su superioridad respecto del mundo. Esta realidad ontológica se debe manifestar en la vida de cada día.
Pablo designa a la iglesia como Templo utilizando los conceptos del AT, en que el pueblo ya es llamado la “Tienda de David” (Am 9,11//Hch 15,16) que debía ser restaurada o completada con el ingreso de los gentiles a la fe. Pablo ve que esto se ha cumplido a través de la predicación del evangelio. Por lo mismo, en las cartas incluidas en 1 Co nos habla de la Iglesia como Templo de Dios. En 2 Co 6,16 (parte de la “carta previa”) Pablo critica la peligrosa relación entre cristianos y paganos diciendo: “qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo”. De una manera audaz Pablo proclama realizadas en la comunidad cristiana las palabras del AT “Dios habitará en medio de ellos”, y adelanta la visión del Ap 21,22 sobre la ciudad santa que no necesita templo porque Dios es su templo.
En la “carta respuesta”, haciendo frente a los riesgos o pecados reales del libertinaje sexual, Pablo vuelve a recordar: “¿no saben ustedes que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo (to swma umwn naoV tou pneumatoV estin) que está en ustedes y han recibido de Dios, y que no se pertenecen? (1 Co 6,19). La comunidad constituye un santuario que no debe ser profanado ni por los pecados personales ni por admitir en su seno a “cristianos de nombre” que en realidad siguen viviendo en el vicio. En los mismos términos reacciona Pablo cuando recibe de los de la familia de Cloé noticias de divisiones en la comunidad (cf. 1 Co 1,11): dividir la comunidad equivale a destruir el templo de Dios y el que se atreva a hacerlo no escapará al castigo: “No saben ustedes que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios es sagrado, y ustedes son ese santuario” (1 Co 3,16-17). En consonancia con esta metáfora de la de edificación, Pablo dice de sí mismo: “yo como buen arquitecto puse los cimientos” (1 Co 3,10); y utilizando la imagen de la plantación, dice: “yo planté” (1 Co 3,6); más adelante, y remontándose a Jeremías llamado a “extirpar y destruir, perder y derrocar, para reconstruir y plantar” (Jr 1,10), Pablo reconoce: “ese poder nuestro que el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para ruina” (2 Co 10,8; 13,10). En la Iglesia se vive, por tanto la paradoja de ser el lugar de la habitación de la gloria de Dios y, al mismo tiempo, del dolor de parto, de las crisis de crecimiento, en las que el pecado está al acecho y hasta puede devorar a algunos.
El tema de la comunidad como “cuerpo de Cristo” no es exclusivo de 1 Co pero es la carta paulina en que tiene mayor relieve. Es una concepción teológica paulina que tiene su analogía con las alegorías juánicas de la vida y de los sarmientos (Jn 15,1-8). La literatura deuteropaulina (Ef y Col) llevará adelante la intuición pero con una transformación notable. Allí ya Cristo se diferencia y casi se separa de la Iglesia: él es la cabeza y ella el cuerpo. Es cierto que no es una imagen original. Ya el mundo grecorromano había comparado la sociedad a un cuerpo.136 En ella cada individuo aporta y recibe beneficios. Pablo conoce este símil pero lo usa con originalidad: él no establece un parecido entre sino una verdadera identidad entre la Iglesia y el cuerpo glorioso de Cristo que se despliega en la historia.
3. La antropología.137 Especialmente en 1 Cor 2-3 se advierte una noción paulina acerca del hombre que es conveniente poner de relieve en este momento dada su recurrencia en el resto de la obra. Pablo usa la palabra yuciko" para designar al hombre animado por su alma/vida. Es el hombre natural con sus propios recursos; junto a esto está el hombre sarkino" que indica al hombre carnal, en su condición de creatura débil y frágil; en cambio para Pablo sarkikoV es el hombre bajo el poder de la carne, en el sentido de lugar de pecado. Es el hombre “pecador”. En contraposición está el hombre pneumatikoV: el que está en comunión con Dios, en cambio con la palabra nhpioV, que en primera instancia designa al niño de pecho, Pablo llama a los cristianos incipientes en la fe que con el tiempo llegarán a ser maduros y perfectos en ella, o sea, teleioi.
4. Los sacramentos. Pablo no habría llegado a esta identidad si no fuera por su original concepción de los sacramentos. En la carta a los gálatas, no lejana cronológicamente de la 1 Co afirma que el que se bautiza en Cristo, se reviste de él, por lo mismo los bautizados, dejando atrás todas las diferencias “son uno en Cristo” (Ga 3,28). Probablemente para el Apóstol el verbo bautizarse no ha perdido su sentido profano de sumergirse o bucear, y entiende a Cristo como un “espacio imaginario” en el que cada creyente se ha introducido. Por lo demás, “revestirse” tiene en el texto citado un sentido existencial muy fuerte: es hacer de Cristo el “nuevo ser” del cristiano; en 1 Co 15,53s. se nos dirá que lo mortal debe revestirse de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad; se trata de un cambio radical. En Ro 6,1-11 Pablo entiende que el bautismo somete a los cristianos a un proceso de muerte--resurrección análogo al que ha tenido lugar en Cristo. Es por ello normal que más adelante (Ro 13,14) les exija que se “revistan del Señor Jesucristo” (cf. Ef 4,24: “revístanse del hombre nuevo”).
En 1 Co 12,13 hace referencia a los sacramentos como fundamento de la unidad eclesial, y al verbo “bautizarse” le pone el complemento de dirección: “a un solo cuerpo” (el de Cristo) o “para formar un solo cuerpo”. Y añade haber “bebido todos de un mismo Espíritu” (referencia posible al agua bautismal o al vino eucarístico”). Ambas cosas son la explicación de la identidad entre Cristo y la Iglesia. Al sacramento eucarístico hace referencia inconfundible en 1 Co 10,16s., donde saca inmediatamente la consecuencia del hecho de que muchos coman de un mismo pan y beban de un mismo cáliz: “porque el pan es uno, todos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un único pan”. A ambos sacramentos puede referirse en 1 Co 6,17 al hablar de “el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él”. Quizá por esta concepción sacramental como raíz de pertenencia, niega tajantemente (1 Co 1,13) que algún corintio se haya bautizado en el nombre de Pablo, e incluso se alegra de no haberlo bautizado él, para así cortar de raíz todo malentendido.
Es claro. El que ha sido bautizado y ha participado de la eucaristía ya no se pertenece (1 Co 6,19). A la desavenida comunidad de Corinto Pablo no la interpela desde el absurdo de una Iglesia dividida, sino desde el aún mayor absurdo de “Cristo dividido” (1,13). La expresión de que un cuerpo se compone necesariamente de muchos miembros Pablo no la aplica a la comunidad eclesial sino a Cristo mismo (12,12); está claro que para él Iglesia y Cristo son términos intercambiables. Por si quedase alguna duda, después de parafrasear el apólogo clásico de la sociedad como cuerpo, concluye taxativamente: “ustedes son el cuerpo de Cristo”. De esta doctrina se extraen consecuencia variadas: el cristiano debe cuidar su cuerpo que ya pertenece al Señor y no puede realizar el sacrilegio de convertirlo en miembro de una meretriz (6,15). Le toca comulgar con los sentimientos de sus hermanos, ya que “si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado todos los demás toman parte en su gozo” (12,26). El uso de los carismas no puede ser ocasión de lucimiento personal, sino “para el provecho común” (12,7; 14,1-5). Y nadie en la Iglesia puede menospreciar a otro (12,21) porque todos son “miembros unos de otros” (12,26).
5. La fuerza en la debilidad. El primer problema que aborda Pablo en Corinto son las rivalidades, basadas en la excesiva atención a la valía o minusvalía de los diversos maestros. El aprecio helenista por la “palabra y el conocimiento” comporta el riesgo del menospreciar la cruz de Cristo. Por lo mismo la propuesta que trae Pablo a Corinto es un cambio de clave: Dios no ha querido realizar la salvación del mundo mediante el poder o la sabiduría, sino mediante la “estulticia” de la humillación de Cristo, de la cruz. Esta es una ciencia muy extraña, incomprensible para los judíos y los griegos, y solamente accesible a cristianos adultos, “perfectos” (2,6). Dios ha destruido la sabiduría de los sabios (1,19), y ha mostrado que “su debilidad es más fuerte que la fuerza de los hombres” (1,25). Pablo, para ser consecuente con el mensaje que predica, se presenta “débil y tembloroso” y privado de los “persuasivos recursos de la sabiduría” (2,2), como bien se lo hicieron notar los corintios cuando comentan: “la presencia del cuerpo es pobre, y la palabra despreciable” (2 Co 10,10); además, se somete a la humillación tan llamativa para el mundo helénico: el trabajo manual (2 Co 11,7). Este estilo de abajamiento le permite afirmar que él posee la sabiduría de los perfectos, revelada por el Espíritu de Dios (1 Co 2,10).
En la comunidad de Corinto están presentes los diversos estratos, pero predominan los pobres porque “lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios” (1,28). Y en la comunidad, para seguir la lógica de Dios, se les debe una atención muy especial, como a miembros del cuerpo “que nos parecen los más viles” (12,23). Un caso especial es el de las comidas. En relación a ellas la libertad es un gran valor; es bueno moverse sin escrúpulos, ya que “del Señor es la tierra y cuanto contiene” (10,26). Pero puede haber cristianos timoratos, debido a su antigua formación judía, rigorista en este punto, o con el riesgo de recaer en el paganismo recién abandonado. En tal caso el fuerte, el que “tiene conocimiento”, está obligado a procurar que su “libertad no sirva de tropiezo a los débiles” (8,9). Ya queda muy lejos el radicalismo intransigente del “conflicto de Antioquía” (Ga 2,11-15); ahora Pablo parece admitir que el pagano-cristiano renuncie a sus derechos en aras de la comunión con el judeo-cristiano. El mismo se presenta como modelo de quien prescinde de sus derechos por una causa superior (9,1-23). Dentro de esta predilección por lo débil exige Pablo que en la asamblea cultual cristiana los ricos eviten cuanto pueda humillar a los pobres (11,22.33); lo contrario implicaría no comprender el verdadero significado del cuerpo (eclesial) del Señor (cf. 11,29) y comulgar indignamente, por la contradicción entre el aprecio por el cuerpo eucarístico y el menosprecio por el cuerpo comunitario. Y en la asamblea litúrgica se le concede a la mujer (miembro débil de la Iglesia) que pueda ejercer la profecía y dirigir la oración (11,5), eso sí, ateniéndose a la normativa de pudor de la época.138
6. La santidad cristiana. En este punto hay fuertes tensiones de pensamiento en los diversos momentos o niveles de la carta, como también entre lo teológico y lo pastoral. Ante todo, Pablo está convencido de la superioridad del mundo nuevo o nueva creatura que es el cristiano sobre el mundo viejo. Por ello le resulta absurdo que un cristiano entre en comunión o dependencia excesiva con un pagano; quizá en un primero momento haya rechazado todo matrimonio mixto (2 Co 6,14), pues equivaldría a juntar justicia e iniquidad, luz y tiniebla, Cristo y Belial, el templo de Dios con el de los ídolos. No menos absurdo es, que en el caso de litigio, los creyentes se sometan al veredicto judicial de los paganos, aquellos que la Iglesia (teológicamente) tiene en nada (1 Co 6,4). Eso sería someter el mundo nuevo al viejo. El optimismo teológico radical lo manifiesta Pablo en un momento ulterior a propósito de los matrimonios mixtos existentes: el cónyuge creyente, por comunión o “contagio” santifica al no creyente (7,14); y los hijos del matrimonios cristianos son automáticamente “sanos”(cf. 7,16: el hombre y la mujer en el mismo plano). Lo “tocado” por el Espíritu del Resucitado es ya la presencia del mundo nuevo aquí, con su soberano señorío sobre el mal; por ello sería incluso de esperar que los que celebran dignamente la cena del Señor ya no muriesen ni enfermasen (11,30).139
Pero Pablo sigue siendo un pastor realista, consciente de que su comunidad corintia está aún en pañales y expuesta a los malos efectos del escándalo. Por ello hay que evitar los escándalos a propósito de las comidas (8,9.11), y el que vive en público incesto debe ser apartado de la comunidad (5,2). Es bueno el perdón, la tolerancia, la acogida; pero hay situaciones pastorales delicadas que impiden la realización de lo ideal.